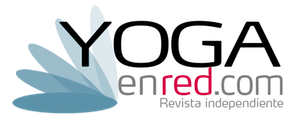Enseñar yoga no siempre es luminoso. Con frecuencia se arrastra cansancio, enfado y honestidad fuera de la esterilla, que acompañan a la sensación de estar sosteniendo más de lo que se puede. Y no siempre hay que regularlo antes de escribir sobre ello: escribir también es una forma de regulación. Escribe Maite Galende.
Hay años de estudio detrás, formaciones largas, especializaciones, procesos que no siempre caben en un certificado, pero sí en la vida.
Tiempo, dinero y cuerpo puestos al servicio de una práctica que, con los años, deja de ser solo técnica para convertirse en mirada.
Y, aun así, muchas veces parece que da igual.
Da igual el recorrido.
Da igual la experiencia.
Da igual lo que se ha atravesado para poder sostener a otras personas con cuidado y responsabilidad.
El mercado del yoga está saturado.
Cuando la oferta se multiplica, el precio cae. Cae hasta el punto de dejar de ser sostenible.
Si se cobra un poco más –no por lujo, sino por coherencia con la formación y el tiempo real que implica preparar y sostener una clase– aparece la etiqueta de “caro”.
Si no se entra en esa lógica, se queda fuera.
Si se entra, el desgaste es alto.
Esto no es una vivencia aislada. Es precarización.
Y es estructural.
Se habla de cuidado, de presencia, de escucha profunda, de acompañar procesos humanos delicados…
pero a menudo se espera que todo eso se ofrezca a precio reducido.
Como si sostener a otros no requiriera descanso, formación continua, supervisión y límites claros.
Claro que existen personas con un talento natural evidente. Cuerpos que entienden rápido.
Presencias que sostienen con aparente facilidad.
Eso existe y no se trata de negarlo.
Lo que resulta más difícil de asumir es que ese talento termine borrando el valor del camino largo. Que se justifique así un modelo rápido, barato y fácilmente reemplazable.
El yoga que interesa aquí no se demuestra en una postura perfecta. Se demuestra fuera de la esterilla:
en cómo se responde cuando alguien se quiebra,
en cómo se sostienen los límites cuando el cansancio aprieta,
en cómo se acompaña sin desaparecer.
Esta lógica no solo precariza económicamente.
También empuja a confundir identidad con productividad.
Entonces aparecen preguntas que no figuran en ningún programa de formación:
¿Quién soy si no trabajo?
¿Quién soy si no doy clases?
¿A quién quiero acompañar de verdad… y a quién no? ¿Desde dónde?
¿A costa de qué?
Estas dudas también obligan a mirarse. A revisar el propio recorrido.
Porque, en ese intento de que las clases “funcionaran”, hubo momentos en los que enseñar se pareció más a cumplir expectativas ajenas que a escuchar lo que estaba ocurriendo dentro.
Clases dadas desde la idea de lo que se esperaba que hiciera una profesora de yoga, más que desde una escucha real de lo que podía sostener.
No fue mala fe. Fue adaptación. Fue supervivencia.
Pero ese gesto –sutil, casi invisible– también tiene un coste.
Cuando no se comparte desde lo que una es, sino desde lo que se cree que debería ser, algo se va apagando.
Y quizá parte del enfado tenga que ver con eso.
No solo con el sistema, sino con el tiempo pasado desconectándose de una misma para encajar.
Durante años se entrenan la atención, el cuerpo y la regulación emocional.
Y también –aunque no sea cómodo– hay algo que agradecer en que todo esto suceda:
la posibilidad de darse cuenta de si una se está atendiendo a sí misma o solo está respondiendo a las expectativas de los demás.
A partir de ahí, aparece otra tarea menos visible y menos celebrada: mirar el enfado sin suavizarlo,
sin espiritualizarlo,
sin convertirlo en una sonrisa consciente o un gesto amable.
El enfado también es una emoción. También tiene información.
Y también merece espacio.
Porque señala límites cruzados. Porque avisa de que algo no encaja. Porque dice: así no.
Nada de esto ocurre de una vez ni para siempre.
Hay momentos de claridad y otros en los que se vuelve a hacer lo de siempre.
Tal vez este texto incomode.
Tal vez no encaje en una idea de yoga siempre serena y agradecida.
Pero el yoga que quiero seguir practicando y compartiendo no está hecho para gustar, sino para ser honesto.
No se trata de un yoga rápido, barato y desechable.
Se trata de un yoga que pueda sostenerse en el tiempo. Que permita decir no.
Que permita acompañar sin perderse por el camino.
No hay respuestas cerradas. Pero sí una certeza:
callar ya no es una opción.
Desde mi mirada,
Maite Galende es profesora de yoga y movimiento consciente. Escribe en Substack: Desde mi mirada
@maitegalende