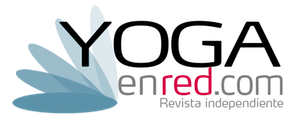Denunciar la injusticia no destruye la paz interior, sino que impide que la paz se convierta en indiferencia. Así lo asegura Alejandro Torrealba, maestro budista. Es importante alzar la voz para que la injusticia no se normalice. Sin estas tres dimensiones: empatía, solidaridad y denuncia, la ecuanimidad se convierte en anestesia espiritual.

Alejandro Torrealba transmitiendo el Metta Bhavana, la transformación del corazón por medio del amor incondicional e ilimitado
Hace unos días, una persona integrada en círculos budistas me preguntó: «Alejandro, ante lo que está pasando en el mundo, ¿no deberíamos, simplemente, ocuparnos primero de nosotros mismos, tener buena actitud, cultivar paz interior y buscar felicidad personal como práctica espiritual? Si quiero que el mundo cambie, tengo que cambiar yo primero.
La pregunta en sí es honesta, pero tiene un límite.
Después de reflexionar sobre qué podría decirle, compartí algo sencillo: una actitud firme ayuda a atravesar dificultades, sí; pero hay circunstancias en las que el lenguaje del “ajuste mental” se vuelve insuficiente, incluso puede ser ofensivo para las víctimas. Cuando caen bombas, cuando asesinan a tu familia, cuando la guerra o el genocidio atraviesan la vida, no estamos ante un problema de gestión emocional. Estamos ante una herida moral y humana.
Si aspiramos a un crecimiento verdaderamente espiritual, no basta con refugiarnos en el interior. Hay que tener empatía con las víctimas, respetar su dolor y denunciar la injusticia. Sostener al mismo tiempo la responsabilidad interior y el reconocimiento de la violencia real, sin caer ni en el optimismo ingenuo ni en el cinismo. Esa tensión es ya una forma de ética viva.
Respetar el dolor no es glorificarlo: es devolverle dignidad. Denunciar la injusticia no destruye la paz interior: impide que la paz se convierta en indiferencia. El sufrimiento extremo pone a prueba cualquier filosofía. Una espiritualidad que no puede mirar el horror sin apartar la vista es demasiado frágil para el mundo que habitamos.
Una enseñanza superficial del Dharma puede sugerir que todo sufrimiento se resuelve con un cambio de mente. Pero la Primera Noble Verdad no es una técnica psicológica: es el reconocimiento de que la existencia condicionada incluye dolores que no deben ser domesticados demasiado rápido. Hay sufrimientos que exigen primero ser reconocidos en su magnitud humana.
El Dharma no niega el horror, lo incluye
La compasión auténtica comienza donde termina la teoría. No pregunta: “¿Qué debería sentir esta persona para liberarse?”, sino: “¿Cómo puedo no abandonarla?”. El Buda no enseñó indiferencia ante el sufrimiento del mundo; enseñó a sostenerlo sin convertirse en odio. Esa diferencia es crucial. El odio replica la violencia. La compasión la interrumpe.
Empatía con las víctimas. Solidaridad con su memoria. Es importante denunciar, alzar la voz, para que el crimen no se normalice. Sin estas tres dimensiones: empatía, solidaridad y denuncia, la ecuanimidad se convierte en anestesia espiritual. La ecuanimidad viva no es frialdad: es la capacidad de permanecer presente sin endurecer el corazón. Desde una perspectiva contemplativa profunda no se trata de elegir entre interior y exterior, pues la mente y el mundo se interpenetran.
Cuidar el estado interno ignorando el sufrimiento colectivo es incompleto. Combatir la injusticia desde el odio también lo es. El camino medio aquí es una compasión lúcida: firme en la denuncia, suave en el corazón.
El Buda no fundó solo una filosofía; fundó una Sangha. Somos individuos en comunidad que nos sostiene y a la que sostenemos, donde el despertar no es un logro privado, sino una forma de relación. Cuando Thích Nhất Hạnh habló de “budismo comprometido” lo hizo en medio de la guerra de Vietnam. Su intuición era radical: meditar sin responder al sufrimiento del mundo es una forma sutil de evasión. El Dharma no es retirada del mundo; es lucidez dentro del mundo.
Crisis espiritual
La crisis que vivimos no es solo política; es espiritual. La neutralidad ante la injusticia no es paz: es complicidad por omisión. Un Dharma maduro no elimina la tragedia, pero impide que la tragedia tenga la última palabra. Un Dharma donde la bondad no es debilidad, ni la compasión es rendición, pues hace falta dignidad y coraje para vivir el Dharma en un mundo complejo, donde los valores profundos suelen confundirse con fragilidad.
La bodhichita no es solo el deseo de despertar para el bien de todos los seres: es el impulso del despertar que no puede separarse del mundo y le llama a la acción sabia. Cuando comprendemos la interdependencia, el sufrimiento deja de ser ajeno. La compasión deja de ser una emoción dulce y se convierte en reorganización de la identidad. Como meditamos en nuestras prácticas: «nos sentimos uno con el universo entero, con la naturaleza en pleno, con el mundo y los seres que lo habitan. Reconocemos la dignidad del otro y vemos, en cada persona, a la humanidad entera”.
En mis años de universidad, en la asignatura de Geografía del subdesarrollo, estudié textos que hoy resuenan con fuerza. René Dumont advertía en La utopía o la muerte que el modelo de crecimiento ilimitado conducía a un colapso ecológico y social. Sus ideas eran claras: el hambre no es fatalidad natural sino resultado político; el desarrollo occidental no es universalizable; la justicia ecológica y la justicia social son inseparables. Lo que él describía puede leerse, en lenguaje budista, como dukkha, sufrimiento estructural, sistémico, nacido de la avidez, la ignorancia y la violencia organizadas.
Por su parte, Élisée Reclus formuló una frase de profundidad casi dhármica: «El ser humano es la naturaleza tomando conciencia de sí misma». No estamos fuera de la red de la vida. Destruir la biosfera es una forma de autolesión. Cuidar el planeta no es heroísmo: es lucidez. La interdependencia no es poesía; es ontología.
Aquí el Dharma adquiere una dimensión más radical: no estamos “salvando la naturaleza”; la naturaleza intenta recordarse a sí misma a través de nosotros y nos recuerda que somos parte de ella.
La geografía crítica que estudié en la universidad, vista desde esta perspectiva, se vuelve una forma de vipassanā social. Cada objeto tiene historia y cada paisaje tiene memoria. Cada privilegio tiene geografía. Ver así duele, pero ese dolor no es patológico: es el nacimiento de la sensibilidad ética.
El despertar no flota en abstracto
Ocurre en territorios concretos, economías concretas, personas concretas, con familia, nombres y apellidos, con una historia personal concreta.
Practicar, meditar, también es aprender a habitar un lugar sin destruirlo. Habitamos el cuerpo, desde él nos sensibilizamos, nos sentimos, nos situamos y enraizamos en el momento y el lugar. Desde ahí aparece la dimensión colectiva: comprendemos que no basta con individuos lúcidos; hace falta cultura lúcida. Darnos cuenta de que Sangha no es solo comunidad espiritual, para serlo es necesario también infraestructura del cuidado mutuo.
Cuando varias personas practican juntas, suceden cosas que abren puertas y caminos, a nivel interno y externo, pues disminuye el miedo, aumenta la percepción de interdependencia y se vuelve imaginable otra forma de convivencia. Eso lo percibo en las cárceles de Rondonia, Brasil, en el programa ACUDA, cuando con los presos meditamos juntos y recitamos el Metta Bhavana. En esos momentos, la utopía deja de ser una idea y se vuelve experiencia local, porque el despertar personal y colectivo no es metáfora: es la forma social de la compasión encarnada:
¡Que no sea dominado por sentimientos de odio, agresión y venganza!
¡Que me encuentre libre de sentimientos dolorosos, malicia y furia!
¡Que todos los seres se encuentren bien y sean felices!
¡Que todos los seres se encuentren libres de enemigo y daño!
¡Que todos los seres sean liberados de dolor y sufrimiento!
¡Que ningún ser sea dominado por sentimientos de odio, agresión y venganza!
¡Que todos los seres se encuentren libres de sentimientos dolorosos, malicia y furia!
Sadhu, Sadhu, Sadhu.
La compasión auténtica no huye del dolor irreductible
Hoy, en un mundo atravesado por guerras, devastación ecológica y desigualdad extrema, la práctica espiritual no puede reducirse a bienestar privado. El Dharma no termina en el individuo lúcido; si lo hiciera, sería incompleto. La iluminación no ocurre fuera del mundo: ocurre como forma justa de habitarlo.
Ese es el desafío de nuestro tiempo: sostener un corazón que no se cierre y una mirada que no se aparte. Los presos de Rondonia lo han comprendido. Si ellos, con un largo historial de crímenes horrendos a sus espaldas lo han comprendido y realizado, nosotros también podemos. Practicar de tal manera que la paz interior no sea refugio contra el mundo, sino fuente de responsabilidad hacia él.
La compasión auténtica no huye del dolor irreductible. Lo reconoce, lo nombra y desde ahí, actúa sin odio. Ese es el desafío.
Ahora, mientras hablamos, conviene recordar que en Gaza sigue la matanza y ya se están repartiendo el botín. Se hace necesario recordarlo; que la falta de noticias no se convierta en olvido.
Hoy viernes 30 de enero es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Buen día para recordar que no estamos solos. Caminamos juntos. Donde quiera que nos encontremos, tambien estamos caminando por la Paz. Aquí. Ahora. Juntos.
Sabbe sattá sukhitá hontu.
¡Que todos los seres se encuentren bien y sean felices!
Sadhu, Sadhu, Sadhu.
Artiículo en facebook: La conciencia de la tierra: el reconocimiento de la dignidad del otro trae paz y concordia
Alejandro Torrealba/ Acharya Dharmamitra. Director del Centro Milarepa en las Islas Canarias. Miembro de la Comunidad Budista Arya Marga Sangha, miembro de pleno derecho de la Unión Budista de España- Federación Española de Entidades Budistas. Licenciado en Geografía e Historia con varias maestrías universitarias en Educación y Sexología.