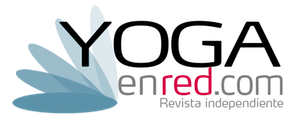Este es un cuento mítico sobre el nacimiento del Pranayama. Hace más de veinte mil años, antes de que se establecieran las primeras comunidades agrícolas, un grupo de humanos se estableció en un valle del subcontinente indio, junto al que consideraron un río sagrado. Escribe Pedro López Pereda.

Foto de Ravi Kant
Llegaron allí siguiendo a sus presas, y su actividad cotidiana consistía en cazar e intentar sobrevivir. La vida cambiaba, y ellos cambiaban con la vida de la misma forma que el río se transformaba cuando se cubría de lluvia.
La abundancia de caza hizo que crearan primitivas cabañas, que se convirtieron en sus primeros hogares, y en ellas se resguardaban cuando la oscuridad o el miedo se volvían intensos.
En el centro de aquellos primitivos cobijos atendían la ceremonia ancestral de mantener encendido el fuego sagrado. Pero una noche de fuertes lluvias la hoguera del clan se apagó y la oscuridad venció a la bienhechora luz de sus llamas.
La inmensa y perturbadora oscuridad despertó a todos los miembros del clan, que salieron con miedo de sus cabañas y se reunieron en torno a lo que había sido su hoguera protectora. Despacio y en silencio, todos se fueron sentando alrededor del extinto fuego.
El más anciano del clan, su integrante más sabio, escuchó el gran silencio, y detrás de él percibió el sonido del aire que procedía de las respiraciones agitadas de su gente.
El aliento del miedo
En aquel tiempo, los humanos no eran conscientes de su propia respiración, pero el sabio anciano, al que llamaban “el que sabe curar”, había aprendido a observar y notó que algo había cambiado en el aliento de los miembros del clan: el miedo a perder para siempre sus llamas protectoras les hacía respirar más rápido, de forma sonora y entrecortada.
En los días siguientes, aquel hombre prudente consiguió encender de nuevo la hoguera. Cuando ya lo logró sintió hambre, así que asó en el fuego una pieza de caza y, al hacerlo, observó cómo las gotas de grasa que caían sobre las llamas hacían que la leña ardiera durante mucho más tiempo, con llamas más persistentes. Después comprobó que, cuando una fuerte brisa de aire las apagaba, el fuego volvía a encenderse solo.
El anciano pensó que el fuego que emanaba de la grasa se podría transportar más fácilmente que el de la madera y podría protegerse, en las noches de lluvia, dentro de sus refugios.
Al día siguiente, buscó barro cerca del río. Sabía que cuando se secara al sol se endurecería, así que modeló con sus manos un recipiente cóncavo en el que pudiese introducir la grasa. Cuando el recipiente estuvo bien seco, puso dentro parte de la grasa animal e intentó prenderla, pero no lo consiguió. Era como si a la grasa, cuando estaba fría, se le olvidara arder.
Aquel hombre no se rindió. Recordó que un extremo de una vieja cuerda cayó cerca de la hoguera y que el fuego se había trasladado muy rápido al resto del cordel. Así que calentó en las brasas de la hoguera el recipiente con la grasa y, enrollando una cuerda, la metió en el sebo derretido, dejando una pequeña mecha por fuera para encenderla más fácilmente. Después dejó que todo se endureciera.
Nacimiento de la llama
Por la noche, acercó una llama a la mecha y ocurrió algo impensable. La grasa no ardió, pero en la punta de la mecha nació una luz pequeña. Una llama que no desaparecía, que no huía y que no requería atención.
Aquella noche llevó el recipiente al interior de la cabaña y, al entrar, su luz le permitió ver sus manos, con sus cicatrices, y al levantar la mirada pudo observar el rostro fascinado de sus compañeros. Al principio, la emoción de ver iluminada la estancia con la pequeña llama hizo que nadie durmiera. Después, el silencio y la suave luz se convirtieron en paz, y el hombre que sabía curar observó que el aire que entraba en sus cuerpos ya no sonaba. El aliento pausado se había convertido en un huésped silencioso e invisible que no pedía permiso para entrar.
Al amanecer, el cuenco de barro seco permanecía en su sitio, y la llama seguía viva e inquieta, como si también quisiera respirar.
A partir de entonces, el hombre supo que cada respiración era un puente entre la inquietud y la calma, entre el miedo y la paz interior, y que cada vez que un ser humano controla su respiración, controla su energía vital, su pranayama, dominando su mente y gobernando su vida.
Desde aquel momento, cuando nos detenemos a respirar conscientemente, ese primer fuego que preparó el anciano sabio anciano vuelve a encenderse en nuestros corazones.
Pedro López Pereda. Creador del centro Namaskar de yoga y autorrealización en la línea de Antonio Blay. Presidente de la Fundación Yoga y de la Asociación Yoga Meditativo. Miembro de la Asociación Nacional de Profesores de Yoga. Maestro de Reiki.
Ha publicado, entre otros libros: El mandala oculto (2017), El cuenco vacío (2018) y Las leyendas del Yoga. El origen mitológico de la meditación, el pranayama y las posturas de yoga (2021).